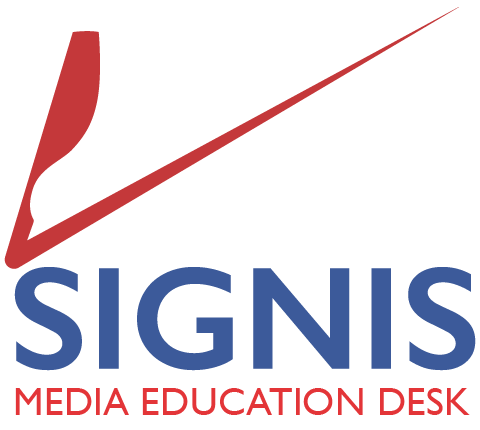David Le Breton, antropólogo: “Las redes sociales reducen el placer de vivir”

El pensador francés critica la aceleración contemporánea, la obsesión con el cuerpo y ofrece un remedio para alejarse del mundo y calmar el espíritu lejos de la tecnología: caminar. Casi un acto de rebeldía
David Le Breton (Le Mans, 71 años) empezó su trabajo en antropología estudiando cómo la sociedad traza su influencia sobre el cuerpo humano (en La sociología del cuerpo, publicado en España por Siruela, como sus otros libros traducidos). Luego siguió trabajando sobre las conductas de riesgo de los adolescentes (los excesos con las drogas, los deportes extremos, la participación en la violencia) porque él mismo las había experimentado. Todo nacía de una necesidad interior: la necesidad de comprender. “Nunca he escrito para hacer carrera, sino para comprender temas íntimos, cercanos, que me han afectado personalmente”, dice. La naturaleza del dolor o el deseo de desaparecer de uno mismo (en Desaparecer de sí) han sido otros de sus temas, un dolor y un deseo que también sintió en su propia piel. Todo eso le condujo al que tal vez sea su tema estrella: caminar, que considera una manera de tomar distancia con el mundo y de buscar tranquilidad. Lo explora en Caminar la vida o en Elogio del caminar. En su último libro, sin traducir en España, se pregunta si hemos llegado al final de la conversación: en Madrid, en Estrasburgo, en Río, no ve más que gente enganchada a su smartphone, caminando como zombis. “No quiero ser moralista, ni juzgar, sino comprender lo que pasa alrededor: esa es la tarea fundamental de la antropología”, dice.
Le Breton visitó España en febrero para participar en el Foro de la Cultura de Valladolid y nos recibió, algo tímido y sonriente, en un hotel cercano a la Gran Vía madrileña.
Pregunta. ¿Qué le pasó en su juventud para querer desaparecer de sí mismo?
Respuesta. Es difícil de decir, porque vengo de una familia normal, estructurada, con padres que me querían. Pero, no sé por qué, desde pequeño me sentía mal en mi piel. Margaret Mead, la antropóloga estadounidense, dijo que cuando un joven se siente mal consigo mismo estudia Psicología; cuando se siente mal con la sociedad estudia Sociología, y cuando se siente mal de las dos maneras opta por la Antropología. Han sido mis campos de estudio.
P. ¿Y ya se siente mejor?
R. Sí… Acabé encontrando el gusto por la vida, pero tampoco me reconozco en el mundo actual, que encuentro violento, demasiado tecnológico, en el que vivimos juntos, pero en soledad. Me afecta la brutalidad de la política y la geopolítica, por eso busco refugio en la escritura. Es mi salvavidas.
P. El panorama da ganas de desaparecer.
R. Hay que resistir, encontrar razones para amar la vida. Caminar, por ejemplo, no es solo un refugio personal, sino colectivo. En Europa hay 450.000 peregrinos que hacen el Camino de Santiago. Es una manera de mostrar resistencia. Estos caminantes son como una asamblea internacional, pioneros de un mundo futuro donde lo que será importante será la solidaridad, la amistad y el reconocerse los unos a los otros, más allá de religiones o desacuerdos políticos. Y por encima de las discapacidades físicas.
P. Además de la idea de desaparecer, hay quien quiere estar presente en todo. Y tiene mucho que ver con las redes sociales.
R. En realidad, cuando estás mirando la pantalla no estás en ninguna parte, te diluyes. Me gusta oponer conversación a comunicación: la primera es cara a cara, implica estar atento y mirarse a los ojos. Hay lugar para el silencio, la lentitud, la complicidad. La segunda es más dispersa y utilitaria. La pantalla supone una especie de burbuja: no hay una sensorialidad común.
P. Si intento alejarme del ruido del mundo, descubro que el ruido está dentro: mi cerebro va muy rápido y le cuesta centrar la atención.
R. Efectivamente. Por eso recomiendo el paseo como forma de abstracción. Ahí lo que hay es el viento a través de los árboles, el canto del pájaro, y eso lleva a un momento de paz interior. Podemos pensar en el entorno, en nosotros, en nuestros antepasados.
P. ¿Por qué estamos tan acelerados?
R. Estamos conectados a todo tipo de aparatos, nos llegan notificaciones todo el rato. A mí me parece que el mundo va más lento, porque tengo pocos aparatos. Mi ritmo de vida es otro. Pero lo veo en los demás, que viven en un estado de agitación permanente.
P. ¿Cómo lo consigue?
R. Lo veo fácil cuando vienes de un mundo que no estaba digitalizado. Mi vida estaba basada en la lectura, en investigar en las bibliotecas. Pero hoy tampoco puedes vivir de espaldas a lo digital. Intento ser yo quien domine el tiempo y que no sea el tiempo el que me domine a mí.
P. Se dice que vivimos en un mundo más emocional que racional, y que eso es malo.
R. La humanidad es emocional y nuestra relación con el mundo siempre va a ser a través de las emociones. Pero antes estas emociones estaban más controladas, en el debate político o en las relaciones personales. Hoy, efectivamente, la emoción ha superado a la razón. Y eso puede tener consecuencias trágicas. Por ejemplo, el wokismo: el mundo es muy complejo, tiene muchos matices, pero la emoción prevalece a la hora de abordarlo.
P. Y el auge de las posturas autoritarias.
R. Sí, vivimos en un universo dominado por la ira y el resentimiento. Trump siempre parece enfadado. En la extrema derecha siempre hay una excusa contra la minoría, sea mexicana o árabe, siempre hay racismo y antisemitismo. Eso también tiene que ver con este momento emocional.
P. ¿Qué le hace la tecnología a nuestros cuerpos?
R. Hemos entrado en la época de la humanidad sentada. Hay problemas de salud pública como el sedentarismo y la obesidad. Un estudio dice que, en los años veinte, en el Reino Unido, un niño correteaba alrededor de su casa 10 kilómetros al día. Ahora son 300 metros. Y la pasividad del cuerpo también implica la pasividad de la mente, lo cual tiene derivadas políticas…
P. Por no mencionar los problemas de autopercepción que sufren los jóvenes.
R. Nunca en la historia han sufrido más problemas de ansiedad, depresión y suicidio. Las redes sociales no aumentan el placer de vivir, sino que lo reducen.
P. La izquierda persigue aumentos en la libertad, pero la derecha ondea el término.
R. La libertad es un deseo antropológico, no es de izquierdas ni de derechas. Lo preocupante del aumento del tiempo libre es que puede acabar capitalizado por los magnates de Silicon Valley si lo pasamos metidos en las redes. Lo importante es el uso del tiempo libre. Hay países muy avanzados, como Australia, que están poniendo una edad de 16 años para acceder a las redes. Son medidas difíciles de implementar, pero importantes.
P. ¿No sabemos utilizar el tiempo libre?
R. Durante mucho tiempo hemos sabido utilizarlo, pero ya no. Cada cinco minutos la gente se lleva la mano al móvil para comprobar si hay novedades. El algoritmo moldea nuestra vida. Y eso es el miedo a la libertad de pensar. Por eso llamo a rebelarnos, a ser insumisos, a no ceder ante las oligarquías tecnológicas. ¿Qué pasará? Yo, como Gramsci, creo que en “el pesimismo de la inteligencia y en el optimismo de la voluntad”